
Hace tiempo recorría el centro de la Ciudad de México con otros ojos. El centro era un gran ente repleto de gente, con miles de voces y sonidos de autos llamándote hasta volverse un ruido blanco, ya casi inaudible. Llegaba apretado en el metro, recorría desde la estación Zócalo hasta Marconi y Donceles, que era donde trabajaba mi abuelo.
A veces, ya con algunos alcoholes encima, me invitaba a entrar a las cantinas donde departía con sus amigos. La que más recuerdo es la Dos Naciones, porque con una “bola” de cerveza negra tenías derecho a comer lo de la carta:chicharrón, enchiladas, sopes, carnitas, pancita y otros manjares calentados una y otra vez. En algunas ocasiones hasta caracoles en pasilla.
Yo todavía no tenía edad para entrar a esos sitios, pero mi abuelo se las ingeniaba para ser recibido en todos lados sin problemas. “Capitán o “don Ramoncito” le decían la mayoría de los meseros de los sitios donde visitábamos. El Mesón del Castellano, El Nivel, La Argentina, El Río de la Plata, Los Jarritos, La Oficina, La Ópera. Desde el viejo Salón Corona, donde no había ese atascamiento de pantallas de televisión, hasta el Mister Chong, cerca de López.
En López lo acompañaba a comprar guayaberas, en una camisería donde también encontrabas sombreros Tardan. El dependiente tenía ese aire de hombre joven salido de los cincuenta, con polvo en el mostrador y las prendas envueltas en plástico para evitar el polvo. Había de lino y de algodón, yucatecas o habaneras, importadas por barco o hechas en los diferentes talleres cercanos. Se medía una o dos y las paga en efectivo. En aquel tiempo no había tarjetas y había que tener los billetes muy bien ordenados en la billetera.
A veces le daba por tomar chocolate e íbamos al Morito, antes de que los precios se volvieran tan inaccesibles, que tres churros y una taza fueran impagables. O comprábamos pan negro alemán en una panadería en Uruguay que desapreció hace años.
Después cuando la noche caía y los pies nos dolían regresábamos en taxi a la casa. Yo me dormía en su hombro oliendo el Wildrot de su cabello.
A veces, ya con algunos alcoholes encima, me invitaba a entrar a las cantinas donde departía con sus amigos. La que más recuerdo es la Dos Naciones, porque con una “bola” de cerveza negra tenías derecho a comer lo de la carta:chicharrón, enchiladas, sopes, carnitas, pancita y otros manjares calentados una y otra vez. En algunas ocasiones hasta caracoles en pasilla.
Yo todavía no tenía edad para entrar a esos sitios, pero mi abuelo se las ingeniaba para ser recibido en todos lados sin problemas. “Capitán o “don Ramoncito” le decían la mayoría de los meseros de los sitios donde visitábamos. El Mesón del Castellano, El Nivel, La Argentina, El Río de la Plata, Los Jarritos, La Oficina, La Ópera. Desde el viejo Salón Corona, donde no había ese atascamiento de pantallas de televisión, hasta el Mister Chong, cerca de López.
En López lo acompañaba a comprar guayaberas, en una camisería donde también encontrabas sombreros Tardan. El dependiente tenía ese aire de hombre joven salido de los cincuenta, con polvo en el mostrador y las prendas envueltas en plástico para evitar el polvo. Había de lino y de algodón, yucatecas o habaneras, importadas por barco o hechas en los diferentes talleres cercanos. Se medía una o dos y las paga en efectivo. En aquel tiempo no había tarjetas y había que tener los billetes muy bien ordenados en la billetera.
A veces le daba por tomar chocolate e íbamos al Morito, antes de que los precios se volvieran tan inaccesibles, que tres churros y una taza fueran impagables. O comprábamos pan negro alemán en una panadería en Uruguay que desapreció hace años.
Después cuando la noche caía y los pies nos dolían regresábamos en taxi a la casa. Yo me dormía en su hombro oliendo el Wildrot de su cabello.



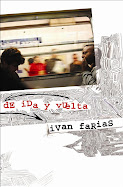
No hay comentarios:
Publicar un comentario