Cuando llego, mi abuelo está derribado en un sillón frente a la tele. Apenas si detiene el control con su mano derecha. Sus lentes están chuecos sobre su cabeza y ronca profundamente. Sobre el televisor estaba el más reciente regalo de su antiguo trabajo, un billete de edición especial de los 40 años de la casa de moneda. Junto a su ropa doblada metódicamente, está su reloj y el par de lentes que usa para leer. El periódico estaba ahí, también. A últimos años su pasión por el fútbol se ha vuelto desmedida. Compra el Record y lo devora. Ya no dirige equipos de fútbol con mano de hierro, ni se hace acompañar de adolescentes a los cuales guiar como si fueran hijos propios. Ahora, siempre está cansado. Le duelen sus pies y se apoya de un bastón. Siempre está muy limpio, muy rasurado, muy planchado y con sus zapatos brillantes, eso sí.
Antes era más alto que yo; ahora le sacó fácilmente diez o quince centímetros. Su cabello siempre ha sido de un plata brillante y su sonrisa sigue cautivando a las empleadas del mostrador del hospital, o a las dependientas farmacéuticas. Tiene una pequeña caja de aluminio donde guarda sistemáticamente las pastillas del día. Sigue siendo testarudo y nervioso. Cada vez más, pienso yo. Revisa una y otra vez los niveles del auto. Agua, aceite del motor, aceite de la dirección, el líquido de frenos, las llantas, las bisagras de las puertas y cualquier ruido.
Mi abuela estaba dormitando en la cama. El radio, fiel compañía desde siempre, está encendido en una estación mal sintonizada. El ruido blanco y las voces se entremezclan para producir una música estridente. Le bajo un poco, justo lo necesario para no convertirlo en silencio. Tiene sus piernas vendadas y apenas me siente se despierta. Ha llorado. Todo lo que sucede allá afuera, todo lo que he venido pensando, ideando, se derrumba ante su mirada triste. No soporto verla así.
Me pregunta sobre mi vida y escuetamente le respondo algo. Ya sé que se alarma de más. Me dice que está preocupada por una prima que está embarazada, que le preocupa una vecina de su misma edad que no tiene más familiares. “Cuida a unos periquitos australianos. Pobre, imagínate que se muriera, ahí, sola. ¿Cuánto tardarían en encontrar su cadáver?”
Trato de decirle que eso no pasará, que debe de tener algún hijo o nieto. Luego me dice de los ejecutados en el norte, de los políticos corruptos, “Se viene a enriquecer de nuestro México”, de un señor que atropellaron en la mañana mientras transportaba a sus esposa en bicicleta. Sé que todo eso lo escucha con Martínez Serrano, que es adicta a su programa. Lo malo es que lo pasan de lunes a domingo y desde muy temprano. Su vida se ha reducido a escucharlo y comentar lo que dicen ahí. A mí me deprime. Es el programa más melancólico y deprimente que he conocido.
Le hago una broma y le pido, por enésima vez que no escuche a “Serrano”. El viento chilla afuera, hace frío y me pregunta por Tlaxcala. “¿Cómo está el clima allá, hijo?” Le digo que más helado y nublado que acá. “Son flagelos hijo, flagelos, avisos del fin del mundo.” Me siento junto a ella, le acaricio el cabelló y trato de no llorar.



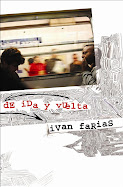


No hay comentarios:
Publicar un comentario